Frío pero luminoso, una punzada de esperanza en el estómago
de Rebeca tras colgar el teléfono. No un rayo de esperanza, si no una punzada,
como las agujetas que le salen al que lleva mucho tiempo sin hacer deporte.
Pese a lo que debería pasar, no tenía mono de sustancias
ilegales, solo tenía mono del aire frío de Noviembre por la noche tras varios
días respirando ese oxígeno viciado, pegajoso y demasiado caliente del
hospital; y la impotencia ante el retraso de lo que sería su libertad
definitiva le dolía más que las heridas.
Aunque se había acostumbrado demasiado a no registrar caras
en su cerebro (a parte de las mínimas necesarias para comprar y vender sus
drogas), eso empezaba poco a poco a cambiar. En realidad, esa capacidad para
olvidar nombres y caras no había sido una norma autoimpuesta en su huida. La
traía adherida toda la vida. No era cuestión de memoria, más bien era un recurso
de supervivencia, una de esas variaciones positivas que daban lugar a la
evolución. Como el veneno de una serpiente. No, más bien como una anestesia
ante el dolor de los recuerdos.
Ahora esto cambiaba. Su supervivencia de repente dependía de
sus relaciones con el exterior, estaba tan encerrada que había dejado de poder
valerse por sí misma. Ni siquiera se podía mover, y aunque con un par de
miradas (o quizá un poco más que no le molestaba ofrecer) podría haber salido
de allí, no era capaz de moverse, y una de esas miradas quizá sólo hubiese dado
pena.
Mientras tanto, las punzadas se sucedían en su abdomen, como
si la libertad que suponía su dieciocho cumpleaños quisiera escaparse de su
estómago; y en otra parte del hospital, una chica rubia de rizos inocentes, en
sudadera y vaqueros, con una mochila bien llena, preguntaba en recepción por su
propio nombre. La mochila, llena con pantalones, camiseta, cazadora y
zapatillas, por si la ropa que Rebeca llevaba el día del accidente se hubiera
desintegrado, y bastante dinero para pagar al taxi que esperaba en la zona más
inadvertida del hospital, para cuando las dos chicas consiguieran salir de ahí.
No resultó tan fácil, pero la escapada maquinada en la
cabeza de Claudia de camino al hospital sin ni siquiera haberlo visto por
dentro, funcionó. Conseguir la silla de ruedas para transportar a Rebeca fue
fácil, no tanto mover a la chica, ni no cruzarse con ningún médico por los
pasillos. En realidad, no era demasiado complicado salir de un hospital.
***
Ya en el taxi, Rebeca se mantenía en silencio, con la mirada
fija al frente. Había devuelto a Claudia su cartera, pero no sus llaves; y la
otra tampoco hizo ningún comentario al respecto, si bien no podía evitar
mirarla de reojo cada treinta segundos. Pese a todo, eran completas
desconocidas. Claudia había dado su dirección al taxista de antemano, y Rebeca
no puso pegas. A Claudia se le hacía raro volver a meterla en su casa, siempre
había tenido buena intuición en cuanto a los desconocidos, pero, pese a que las
apariencias y primeras impresiones de Rebeca indicaban todo lo contrario, algo
dentro le decía a Claudia que no era peligrosa. Al fin y al cabo, no se podía
mover.
***
Tan pronto como se hubo recuperado, varios días de
explicaciones escasas y silencios incómodos después, volvió a huir de la casa
de Claudia. Tenía mucho que agradecerle,
pero volvía a no necesitar a nadie para su supervivencia, y no estaba preparada
para volver a establecer lazos afectivos con ningún ser humano. Volvió a huir,
de madrugada, eligió un jueves del ya comenzado diciembre. Nunca le dijo a
Claudia que ella fue su regalo de cumpleaños, su libertad. Pero ya no era tan
fácil la escapada, ya no estaba su única compañera veloz de fugas. V había
muerto y Rebeca había sobrevivido, la echaría de menos. Se le escapó media
sonrisa al pensar que lo único que iba a echar de menos en su vida era una
moto.
Con unos gramos escondidos bajo la camiseta y un buen par de
tacones, se materializó entre humo de cigarros prohibidos, entre demasiados
cuerpos que luchaban por no chocar entre ellos al bailar (o rezaban por
hacerlo), en mitad de una música atronadora. Un aspirar cargado de algo más que
aire y se fundió con la música. Un roce, sudor. Solo aliento y vaqueros por
medio, y un par de dedos deslizándose por el borde de éstos, desafiando el
límite de la distancia. El capó congelado de un coche era suficiente, sobraban
las palabras. No quedaba hueco para el frío entre sus piernas, así era Rebeca. Pero
con las primeras embestidas, llegó el dolor. Se partía en dos a cada una, por
la misma herida cosida que la había obligado a quedarse quieta semanas. Apretaba
los dientes, pero no era suficiente. Temblaba, se partía. Lo empujó, se abrochó
los vaqueros y desapareció. Unas rayas para ahogar esa noche de fracaso, y echó
a andar por calles desconocidas. Aún era pronto, pero para ella la fiesta había
acabado.
***
Apareció al amanecer. Rebeca nunca iba a ningún lado, sólo
se dejaba llevar. Si veía algo curioso en mitad de su camino a ninguna parte,
lo seguía, y si no cambiaba de calle cuando se cansaba de la que andaba. Al fin
y al cabo, si no hay destino, no hay posibilidad de perderse, y la ciudad no le
permitía andar demasiado tiempo sin tener que parar en algún sitio. Los tacones
seguían clavándose firmes en el asfalto, pero las piernas le temblaban. Quizá
por el bajón de la cocaína, quizá por las horas que llevaba sin comer, quizá
por los kilómetros andados sobre los zapatos o por el frío que se clavaba entre
sus poros.
Aún seguía todo en su sitio, como la última vez que lo vio.
La gran casa blanca, rodeada de un jardín en el que eran más las malas hierbas
que el césped, como totalmente abandonado. El aire se intentaba colar entre los
eslabones oxidados de las cadenas que sostenían un par de columpios,
cristalizadas de escarcha. El coche de su padre aparcado frente a la puerta,
los cipreses rodeando la casa, preñados de pájaros en su interior. Pero todo
era un tono más gris. Quizá se lo había pegado Diciembre, o quizá eran los
recuerdos. Se le entrecortaba la respiración y se le congelaban los ojos,
secos, por no poder parpadear. Incluso la escarcha se apoderaba del pelo de
Rebeca, inmóvil tras uno de los cipreses. El que tenía sus iniciales escritas
con compás.
Y al norte, algo se movió. Otra vez esa cabellera castaña de
trece años pegada a un cristal. Esa sonrisa que tan dulce como fuera, casi
había sido sinónimo de muerte unas semanas atrás. Esos ojos, copia de los de
Rebeca, que siempre ganaban al escondite.
Era momento de volver. Volver, a ninguna parte. Quizás a
casa de Claudia, quizás intentar recuperar aquel piso amueblado con cajas
vacías de pizza. Pero era el momento, se lo decían sus labios astillados, sus
huesos húmedos. Era hora de quedarse
dormida, aunque fuera deseando no volver a despertar. Que ya se había cansado
del mundo, que prefería quedarse dormida siempre, soñando con cualquier cosa
sabiendo, en el fondo, que hiciera lo que hiciera no iba a joder a nadie, y que
nadie la podía despertar justo en ese momento perfecto que nunca pasaría en la
realidad. Que en ese volátil mundo de los sueños no había que tomar decisiones,
ni se podía equivocar, ni corría riesgos ni responsabilidades. Allí donde ni
siquiera sentir que no puedes mover los pies cuando te persiguen es un problema
real.
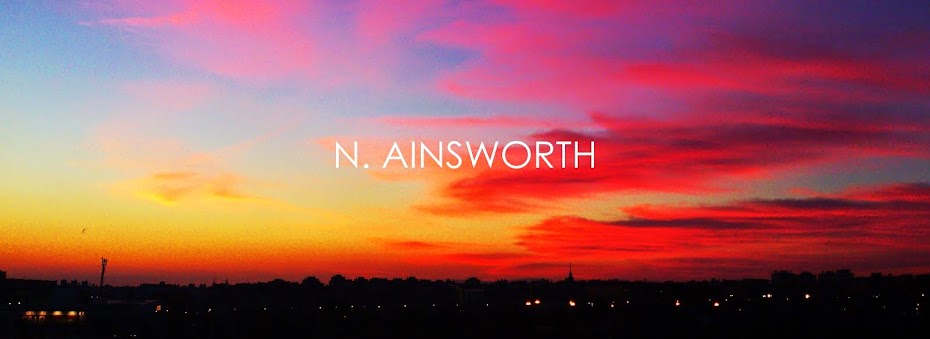
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario