Habían pasado tres días desde aquel día en que Rebeca no
apareció en el callejón de la juguetería con la cocaína, y aun sentía como un
puñetazo en el pecho cada vez que se
acordaba de ella, que era
aproximadamente cada dos minutos. Media hora después de que su reloj
marcase la hora exacta esa mañana del dieciséis de noviembre, la hora a la que
había quedado con ella, sintió ese
primer puñetazo. No sabía qué le había podido pasar, por qué no llegaba. Su
sexto o séptimo sentido le decía que había problemas, pero no quería imaginarse
lo peor. Abrió uno de esos chupachuses que cambiaban de color, a los que llevaba
siendo adicto casi diez años. Se ajustó los grandes cascos en las orejas y se
retiró el mechón de pelo negro que le molestaba en los ojos. A ritmo de Lou
Reed todo era más fácil.
Decidió intentar dejar de pensar en ella, pero le resultaba
imposible. Centró su atención en el ordenador portátil en el que estaba
intentando retocar las últimas fotos a última hora para una exposición suya que
se inauguraba el día siguiente. Era sobre personas, concretamente sobre
sentimientos. Modelos de todas las edades, gente corriente con una chispa especial que había
llamado la atención a Marc, nada más. La idea se le ocurrió tras aquel primer contacto
con Rebeca, aquella tarde cualquiera con un par de colegas en un banco
echándose un último porro antes de decidir a dónde ir, y esa ventana
transparentando quizás adrede su cuerpo. En apenas dos semanas ya tenía
doscientas fotografías, de las que seleccionó cincuenta, que en ese momento terminaba
de retocar. Y en todas, escondida donde menos se apreciaba, una minúscula cifra:
setecientos diez. Lo hacía en todas,
absolutamente todas las fotografías que hacía, era como un homenaje en secreto
a Rebeca, aunque ella jamás lo entendiera, quizás ni siquiera se diese cuenta
de que esa cifra estaba allí escondida en alguna parte de la fotografía. Era un
recuerdo del primer día que fotografió a una persona.
Dos horas después ya había acabado con las fotografías, el
último día a última hora, como siempre. Le había dado tiempo, sin embargo ahora
que había terminado el trabajo volvía estar a la intemperie, expuesto a no
dejar de pensar en qué le habría pasado a Rebeca, expuesto a esos molestos
puñetazos.
Se acordó de Edu y Carlos, sus amigos. Bueno, en realidad no
hacía mucho tiempo que los conocía, y no sabía si considerarlos amigos o no. No
tenían muchas cosas en común, pero al menos ellos se habían abierto a él, eran
las primeras personas que se acercaban a él, que no lo rechazaban por ser diferente y, ¿por qué no? Por ser
mejor que el resto. Él estaba sentado en ese parque al que no iba nadie, el del
arco cubierto de enredaderas en la entrada, el parque al que los árboles
prohibían la entrada al sol. Se acababa de tumbar, después de haberse fumado un
porro. Le gustaba tumbarse, para relajarse completamente. Cerraba los ojos y
era como si entrase en trance. Después, recordaba que se levantó, sacó de su
bolsillo una bolsita llena de cristalitos minúsculos. Se chupó el dedo y lo
metió dentro, para que unos cuantos se quedasen pegados. Sacó el dedo de la
bolsita y se lo chupó. Metilendioximetanfetamina. Entonces pasaba de la
relajación de los porros a un estado de euforia, del MDMDA. Se sentía casi como
si volara. Estaba solo, de pié en mitad
del parque, se puso a dar vueltas sobre sí mismo. Las hojas verdes de los
árboles se fusionaban en una masa heterogénea del mismo color, parecía que el
tiempo se paraba y que quedaba encerrado en una burbuja verde. Entonces empezó
a ver puntitos de colores dentro de su burbuja
verde, y luego manchas, dos grandes manchas, una roja y otra verde. Paró
en seco. Bueno, su cuerpo paró en seco, su cerebro siguió dando vueltas casi un
minuto más, y cuando paró, aun con el M chispeando en un canon de
cortocircuitos en sus neuronas, esas dos manchas no estaban. Silencio absoluto,
pupilas dilatadas en busca de máxima concentración, unos segundos de tensión y
una repentina garra tapando su boca, con fuerza. Intentó gritar, inútilmente.
-Eh, eh, eh, tío, por favor, no hagas ruido, corre,
escóndete aquí con nosotros, pero no hables.
La mancha roja se había vuelto a materializar delante de él.
Tenía forma de chico de último curso de instituto, con la mochila colgada de un
solo hombro y su cara ovalada coloreada de un rojo sanguíneo propio de una carrera
delante de la policía. Marc obedeció, el colocón no se había terminado de
extinguir, y le apeteció seguirles el juego. Los dos, mancha roja y verde, se
agazapaban detrás de un banco, ¡inocentes! Marc corrió hacia el segundo banco
empezando por la izquierda, donde el seto de detrás, que había crecido a lo
ancho algo más que el resto, dejaba un espacio vacío en el que podían caber los
tres.
-Acabáis de descubrir la guarida del lobo. Esto es privado,
asique no me gustaría ver por aquí a nadie, ¿entendido?- Media sonrisa y breve
guiño de ojos azules, y mensaje captado por las otras partes. Marc no era muy
simpático, verdaderamente no tenía costumbre de relacionarse con el resto de la
población mundial, pero no le importaba demasiado, no era de los que se
deprimían por ello, en ningún caso se sentía inferior a los demás. De hecho
sabía, nunca había dejado de saber que pertenecía a una categoría superior.
Y ese
hueco… ese hueco era fruto de sus sueños más íntimos, de las escapadas de casa
para buscar algo diferente a la relación incómoda que tenía con sus padres, un
paso propio hacia el aislamiento en busca de sus sueños. Cuando se acordaba de
Rebeca, se refugiaba allí, llevaba haciéndolo casi diez años. Ese día era de
los que el viento y sus piernas irracionales le habían llevado hasta allí, y de
los que el cielo gris con sus grises nubes preñadas de tormentas le había
recomendado no meterse en el matorral. No era buena idea meterse en un agujero
como ese cuando está a punto de diluviar. Esas dos manchas personificadas aún tenían la respiración
entrecortada y el rubor en sus mejillas, y a duras penas podían dejar de mirar
a través del seto hacia la entrada del parque.
-Muchas gracias, tío, nos has salvado la vida. Me llamo
Carlos- Le tendió la mano a Marc, que la miró un poco extrañado antes de
dársela. Era el chico de la sudadera verde. –Él es Edu.
-Yo soy Marc.
Pisadas fuertes y rápidas, frenaban de golpe. Entre las
hojas se distinguían tres cuerpos vestidos de policía. Unos segundos más tarde,
dan el parque por vacío y continúan su persecución. Dentro del matorral, los
dos chicos se deshacían en suspiros de alivio. No sabía si era por la alegría y
el alivio de aquellos dos chicos con sudaderas al deshacerse de la policía
–pronto Marc confirmó su teoría de que les habrían pillado con algo de hierba-,
o porque Marc seguía colocado, pero al día siguiente quedaron otra vez. Y así
sucesivamente durante unos cuantos meses, en los que se habían convertido en lo
más parecido a un amigo que había tenido nunca Marc. En verdad no se necesitaban,
Marc no compartía ningún secreto con ellos dos y viceversa, al igual que ellos
dos no habrían dado nada por él, y viceversa. A Marc le parecían demasiado
infantiles, todo el rato pensando en el sexo que no tenían, en videojuegos y en
cosas insustanciales, y ellos pensaban que él era jodidamente raro, que no daba
el más mínimo indicio de tener vida social. No había ninguna razón coherente
por la que salieran juntos, pero no habían dejado de hacerlo.
Esa tarde de diecinueve de noviembre, como las demás junto a
Edu y Marc, se resumió en unos cuantos porros y una cantidad similar de
botellines de cerveza. Entre trago y trago, Edu y Marc comentaban el tiempo que
llevaban sin pillar cacho, y Marc los escuchaba, o hacía como que los escuchaba
mientras sus pensamientos divagaban irracionalmente. Y, por primera vez desde
que ocurrió, a alguno de los dos se le ocurrió mencionar a la chica desnuda de la ventana.
-Bff, aquello fue impresionante, el mejor polvo de mi vida-
Pero el hecho de que la situación fue compartida por los tres, daba un tono
tenso e incómodo a la situación, quizá por ello ninguno lo había mencionado
antes.-Y ni siquiera sabemos cómo se llamaba.
En realidad, eso no era del todo correcto, Marc sí que sabía
cómo se llamaba. Y que tenía un lunar en la nuca que quedaba un par de
centímetros a la izquierda de la raya que partía su madre cuando le hacía dos
trenzas, hacía casi diez años. Y también sabía que sus ojos te contaban diez
mil historias antes de cerrarse en el próximo parpadeo, pero que todas las
dejaba a medias con sus enigmas sin resolver.
Sus ojos. Era eso lo que faltaba en su exposición. Y se
levantó, y echó a correr ante la atónita mirada de Carlos y Edu, que, aunque se
podían esperar cualquier cosa de él, nunca dejarían de sorprenderse.
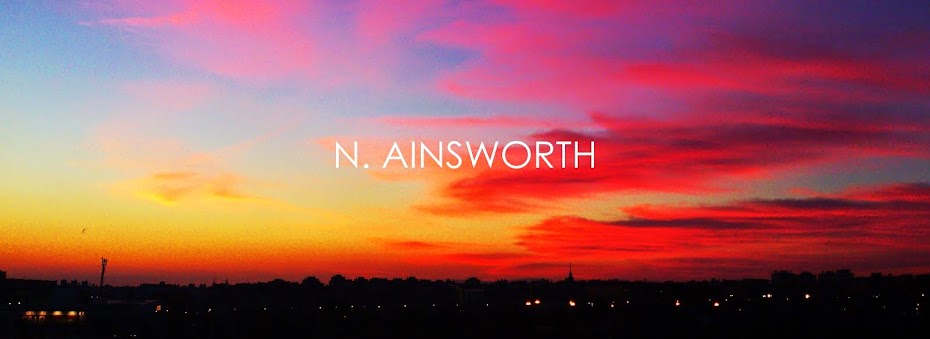
No hay comentarios:
Publicar un comentario