Dieciséis de noviembre, miércoles.
La luz entraba por la ventana, pero suavemente, sin hacer
daño, bañando de blanco la piel de Amélie. La carta con el dinero, la rosa y la
llave aún estaban encima de la cama, junto a ella, que, pensativa, no se había
movido de allí. No podía dejar de pensar en todo eso, en Ángel, en lo que
sentía y en cómo había podido cambiar su vida tan vertiginosamente. No era
natural.
No era natural en su vida sentirse querida por alguien,
nunca había sido así. De hecho, nada más nacer, sus padres, unos críos de dieciséis
años la abandonaron en un parque. Al día siguiente, alguien debió encontrarla y llevaron a ese bebe al borde de morir, a un orfanato del que se encargaban unas monjas.
Allí en Francia, en aquel orfanato le llevó varios años encontrar una familia
que quisiera adoptarla. Cada año que pasaba disminuían unas posibilidades de
que alguien la quisiera incrementadas por la presión de las monjas, quienes no
paraban de recordarle que sus padres eran unos drogadictos adolescentes irresponsables, un cúmulo de lo peor de la
sociedad, que ella era demasiado mayor y pelirroja, que nadie iba a querer a
una niña pelirroja, que solo llevan dentro maldad, son hijos del demonio, y las
personas querían niños recién nacidos y bonitos. Así, bajo esos rezos pasaron los diez primeros años de su vida, sirviendo a unas monjas que
la despreciaban, y, pese a ello, Amélie nunca las odió ni les guardó rencor,
incluso se sentía agradecida hacia ellas.
Ese primer capítulo de su infancia le hizo saborear de una
forma distinta las suaves sábanas de la cama de Ángel, ahora más dulces si aún
se podía. Después de ese, vinieron una temporada de capítulos sacados del mismo
molde. Pero decidió que ese no era momento para pensar en ello, sino para
aprovechar su presente. Lo primero que iba a hacer era darse una ducha, para
acabar de despertarse. Dejó la rosa y todo lo que traía consigo encima de una
mesita de noche, hizo la cama y se deslizó, aun desnuda desde la noche anterior
en busca del baño. Era un estudio pequeño, pronto lo encontró, con toallas
limpias y un gran espejo emulando los tonos pálidos de su piel. Se metió en la
ducha, abrió el grifo. Dejó unos segundos correr el agua, lo cual siempre le había resultado inefectivo cada vez que se duchaba en su casa con ese agua
congelada que encogía los músculos. Esta vez enseguida notó el aumento de la
temperatura. Estaba templada, pero aún así giró hacia la izquierda el grifo, la
quería caliente de verdad. Cuando salió, el espejo apenas podía reproducir una
silueta muy difuminada debido a la enorme cantidad de vapor acumulada. Después
de varios días sintiendo psicológicamente en una nube, ahora se sentía así
físicamente.
El resto del día no hizo mucho más, sólo curiosear por toda
la casa, poniéndose una camiseta blanca de Ángel, comiendo algo en la cocina,
viendo la televisión unos minutos en el pequeño salón y dejando escapar una
sonrisa rebelde acompañada de un hormigueo en el estómago al entrar en el
despacho y ver los papeles desordenados, esparcidos por el escritorio y el
suelo de la habitación, producto de la pasión de la pareja la noche anterior. Le
gustaría haber ido a dar una vuelta por los alrededores de la casa, pero
consideró que no era buena idea salir a la calle a plena luz del día con su
corto vestido rojo brillante con más desgarrones que lentejuelas y los tacones
baratos de plástico. Pronto, la puerta principal chirrió dando a entender que
la habían abierto, y Ángel apareció. De nuevo y por si fuera poco lo anterior,
con una sorpresa.
-Veo que has decidido quedarte conmigo como te pedí- decía
en cada milésima de segundo que se escapaba entre beso y beso.
-No pude evitarlo, no puedo estar demasiado tiempo lejos de
ti- contestaba Amélie con su acento francés quizás algo más marcado tras
recordar las voces en ese idioma de las viejas monjas del orfanato.
-He pensado que esto deberíamos celebrarlo de alguna forma.
¿Qué te parece unas vacaciones juntos? Algo sencillo, tres o cuatro días en
algún pueblo pequeño con playa. Algo íntimo, que estemos los dos solos,
perdernos un rato juntos.
La expresión de Amélie no daba lugar a una respuesta.
-Toma, te he comprado algo de ropa para que no necesites ir
a tu casa a por nada, si quieres salimos ahora mismo. Cuando lleguemos te
compraré algo más.
Amélie adivinó una bolsa al lado de la puerta principal,
negra y grande. Dentro de ella unos vaqueros azules pitillo de la talla de
Amélie. También un jersey beige y unos zapatos del mismo color. Le parecía
impresionante que fuera todo de su talla. Sobre todo los zapatos. Vestida se
sentía aún mejor que antes. Reflejada en el espejo del cuarto de baño, ahora
descubierto de nubes de vapor efímeras, se veía como una chica cualquiera de
veintidós años, con su jersey beige y los pitillo ajustados, el pelo anaranjado
recién lavado, aún algo húmedo pero brillante contrastando con su piel blanca
salpicada de pequeñas pecas sobre la nariz. Parecía tener veintidós de verdad,
no una cara de niña demasiado pintada y vestida de plástico.
Bajaron las escaleras de la mano hasta el garaje, donde
subieron a ese fantástico coche negro con intención de viajar juntos, perderse
solos destino a ninguna parte.
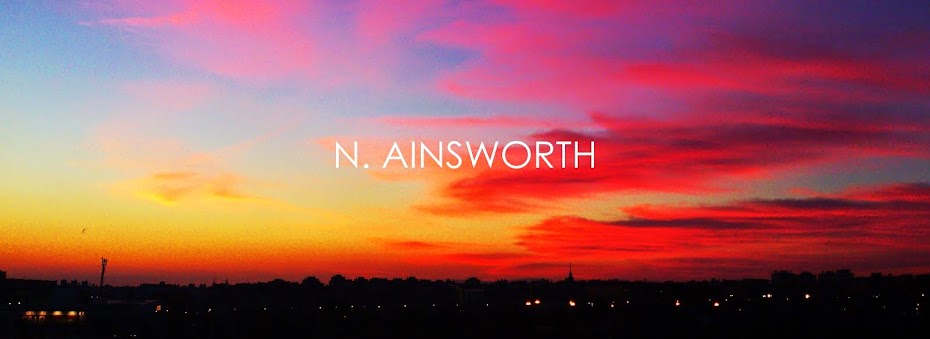
3 comentarios:
¿Por qué será que me gusta tanto el nombre de Amélie? :)
Cada día más y mejor:) Increíble la historia, increíble.
Publicar un comentario