Ese mismo quince de noviembre, aún quedaban unos rayos de luz, luchando por no extinguirse en el horizonte salpicado de edificios y más edificios, pero a medida que pasaban las horas una gélida brisa, de esas que no pretenden hacer daño pero sí lo hacen, al igual que las caídas de las nubes de la esperanza, se apoderaba de Madrid. Y también se apoderaba del orgullo de Claudia, de su ilusión neonata y de sus últimas semanas en paz consigo misma, y se lo devolvía todo transformado en decepción, en vergüenza hacia sí misma y en ese “¿por qué soy tan tonta?” adherido al cansancio de sus piernas, las cuales, aún sin volver a casa y con menos abrigo del que exigía el frío, la habían llevado a quién sabe dónde, de nuevo. La última vez que se sintió tan perdida… No era buena idea recordarlo, esa noche conoció a Marc. Qué fácil parecía perderse por Madrid mientras las bajas temperaturas te congelaban el cerebro, y qué difícil poder olvidar ese nombre. Y la cantidad de cuadernos que ahora podría llenar con sus preguntas sin respuesta. De muy pequeña, siempre estaba preguntando cosas a sus padres, siempre con ese ansia de aprender, esa inquietud de la niñez. Después, cuando sus padres ya no estaban siempre ahí cuando le surgía una duda, comenzó a apuntarlas todas en un cuaderno. Cientos y cientos de preguntas que acabaron exigiendo nuevos cuadernos. Pero papá siempre tenía una respuesta para todas y cada una. Ahora, ya a penas veía a papá, y cuando esto ocurría, ninguno de los dos tenía tiempo para entretenerse con esas preguntas.
Pese a todo, aún no había dejado de caminar por las calles
de Madrid, directa a la nada entre la huella de hojas rojas que el triste otoño
dejaba en las aceras. Todo parecía triste esa noche de martes en las garras de
noviembre, así como Claudia en las garras del cansancio. Sabía que era hora de
volver a casa, de hecho, si no fuera tan responsable sus padres la habrían llamado
ya preocupados para que volviera a casa. “¿Dónde habrá quedado esa
responsabilidad?” pensaba, mientras decidía que era buen momento para dar
marcha atrás e intentar regresar, como fuera, cerca de su casa, refugio anti
otoño y ojalá también anti preguntas.
Pensó en qué le había llevado a eso, ella, tan calculadora y
ordenada, tan metódica. Por una vez que dejaba actuar a sus emociones, por una
vez que hacía caso al levantamiento en armas de sus sentimientos, su corazón
tomaba el poder de sus actos y la llevaba a lo más parecido a la felicidad para
después en un mínimo gesto, en un quitarse la venda que se acababa de poner,
volverla a mandar hacia abajo, ponerle los pies en la fría, dura y seca tierra.
Entonces, su cerebro pedía a gritos el alto el fuego, y la debilidad del
corazón daba una tregua en la que el cerebro volvía a buscar ese trono que era
suyo. Claudia no tenía paciencia para nada, y menos para aguantar su propia
tristeza. No era capaz de dejarse naufragar en la libre marea del paso del tiempo,
era su obsesión por el control, por llevar las riendas de su propia vida. Ahora
se sentía entre interrogaciones, no sabía qué iba a pasar, qué podría llevar
oculto esta primera caída. Las interrogaciones la impacientaban, pero se sentía
estancada, naufragada, solo en busca de un tronco al que agarrarse. Y sus pies
volvieron a andar.
Sólo sus fatigadas piernas conocían su destino, pero era
imposible pararlas para preguntarles hacia dónde. Sin dudar, mecánicas,
avanzaban sin descanso, y lo hacían durante minutos y minutos, que
probablemente llegaran a ser horas. Y el cielo ya era negro, y ella seguía
caminando, hasta que ya, con su mente totalmente en blanco desde que había
comenzado a andar, anestesiada cerebralmente, cruzaba un arco cubierto de
enredaderas volviendo al lugar donde una horas antes todo había empezado.
Estaba vacío, no había absolutamente nadie, pero se sentó en un banco. Se
quedaría allí hasta que encontrase lo que buscaba, porque algo dentro de ella,
los resquicios de sus emociones que aún su cerebro no había conseguido
encarcelar no le permitían irse aún, y su sexto sentido, una versión de la
intuición femenina elevada a la máxima potencia la hacía estar segura de que
vendría. Y largos minutos o cortas horas después, ante la sensación inmaterial
e inexacta del paso del tiempo sin un reloj que dirigiese sus cálculos, un
rugido de motor rompió el silencio sepulcral, sólo violado por el jugueteo del
viento entre las hojas secas de los árboles del parque, de la madrugada de ese
martes.
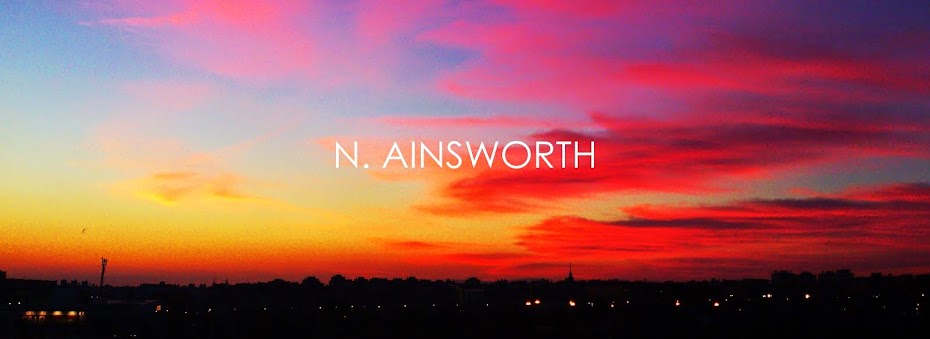
1 comentario:
Me gusta mucho, mucho :)
Publicar un comentario